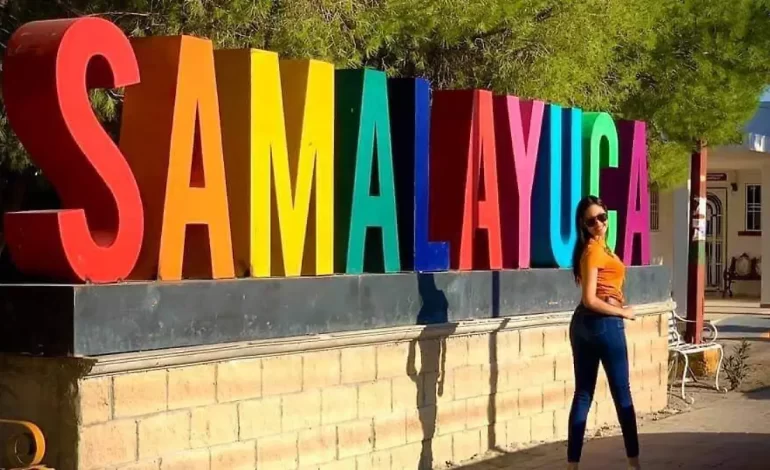
La historia detrás de Samalayuca, donde el desierto guarda su memoria
El nombre de Samalayuca tiene una historia que se remonta a más de un milenio, cuando antiguos grupos nahua llegaron a esta zona desértica y encontraron agua, alimento y refugio entre sus pequeños arbustos; aquellos viajeros denominaron el lugar Tsamalaxallican, palabra náhuatl que significa “lugar de arbustos rodeados de arenas”.
El término proviene de tsa (arbusto), mala (rodear), xalli (arenas) y can (lugar). Con el paso del tiempo y la llegada de los españoles, el vocablo derivó primero en Tsamalayucan y finalmente en Samalayuca, el nombre con el que hoy se conoce a esta emblemática región del sur del municipio de Juárez.
El historiador local Javier Meléndez Cardona explica que, aunque existe la versión alternativa de que el nombre se relacione con la abundancia de plantas conocidas como yucas, “la raíz náhuatl es la más acertada”.
Independientemente de su origen exacto, afirma, Samalayuca es “uno de los nombres más bellos, fonética y gráficamente, entre los pueblos de Chihuahua”.
Un territorio habitado desde hace siglos
De acuerdo con estudios arqueológicos, la presencia humana en Samalayuca precede en varios siglos a la llegada de los españoles; el investigador Fausto Gómez Tuena atribuye los petrograbados de la Sierra de Samalayuca a la cultura Jornadas Mogollón, que compartió territorio con los Anasazi entre los ríos Gila, Santa María, Bravo y la región de Casas Grandes.
Estas representaciones rupestres, talladas entre los años 900 y 1300 d. C., muestran figuras humanoides, animales, símbolos rituales y posibles alusiones al dios Tláloc.
Gómez Tuena sostiene que Samalayuca no fue un asentamiento permanente, sino un lugar ceremonial y un punto clave de abrevadero, dada la dureza del desierto.
Meléndez Cardona añade que los Mogollón se establecían “cómodamente” en las riberas de los ríos, y que visitaban la zona para rituales, cacería y ofrendas. Sus petroglifos, dispersos a lo largo de la sierra, registran su vínculo con los manantiales y las dunas.
Una de las representaciones más intrigantes, señalan los investigadores, podría corresponder al primer registro indígena de la presencia española, según la tesis de José Guillermo Dowell Sánchez, titulada Arte rupestre en la sierra de Samalayuca.
El paso de Juan de Oñate y el enigma del Ojo de la Casa
La ruta del último conquistador español, Juan de Oñate, también cruza la historia de Samalayuca; el cronista José Carlos González Domínguez retoma datos del cuadernillo de Fortino Zamble Bernal, Juan de Oñate y la colonización de la Nueva México, que mencionan la estancia del explorador en el Ojo de la Casa en 1597.
“A tres leguas del comienzo de las dunas de arena. Allí permanecimos hasta el 19 de abril porque desde los últimos aguajes carecíamos de suficiente agua para la boyada y ganado… En ese lugar sepultamos un muchacho indio”.
González Domínguez argumenta que, de todos los manantiales de la zona, solo el Ojo de la Casa tendría la capacidad de abastecer a las 660 personas y 7,000 cabezas de ganado que acompañaban a Oñate; ni los ojos de Enmedio ni de la Punta habrían ofrecido suficiente agua en aquella fecha.
Los manantiales también eran punto de encuentro para los indios sumas, habitantes originarios de la región, y para los apaches, que se desplazaban entre ríos utilizando Samalayuca como abrevadero esencial.





