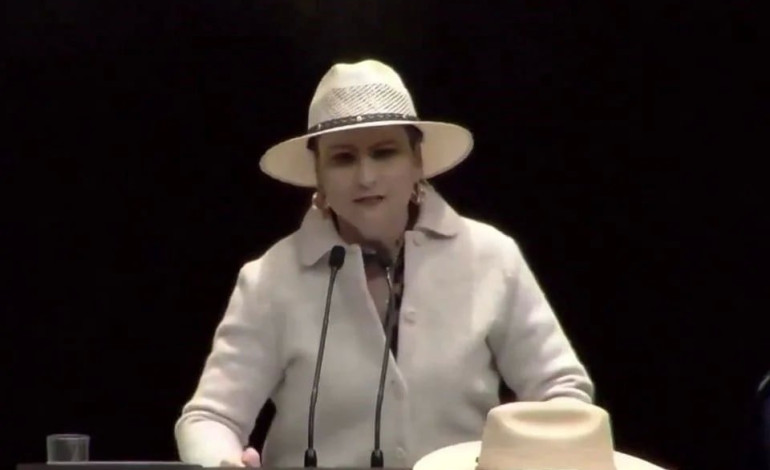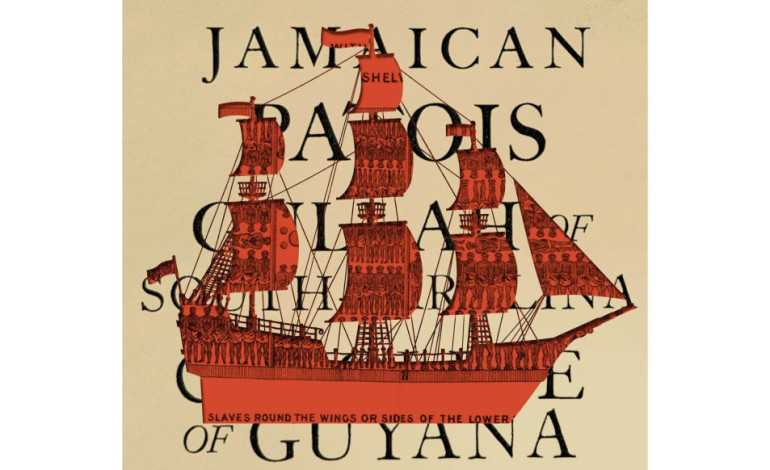
Un horror de la esclavitud que hasta hace poco no se podía contar
Cuando el barco negrero conocido como el Zorg zarpó de lo que hoy es la costa de Ghana en 1781, se dirigía a Jamaica con 442 africanos hacinados sin piedad en un espacio diseñado para unos 250. Durante la travesía, se desvió de su ruta, y la deshidratación y el escorbuto diezmaron a la tripulación y a la carga. El capitán, gravemente enfermo, nombró como sustituto a un corrupto y oportunista, un gobernador colonial recientemente destituido. Navegante incompetente, pasó de largo Jamaica.
Después de tres meses en el mar, él y los otros dos hombres blancos al mando arrojaron por la borda a unos 125 africanos esclavizados para que se ahogaran o fueran devorados por tiburones.
De vuelta en Inglaterra, el dueño del Zorg solicitó una indemnización del seguro por la pérdida. En el juicio, alegó que las reservas de agua habían disminuido tanto que enviar a los africanos a la muerte era la única manera de sobrevivir, tanto a los demás esclavos como a sí mismo. Sin embargo, en un segundo juicio —convocado a raíz de un enérgico editorial de un abolicionista indignado— se reveló que el Zorg, de hecho, tenía agua en abundancia. ¿Por qué, entonces, arrojaron a los esclavos por la borda? Porque el capitán determinó que, en su estado de debilidad, serían más valiosos para la reclamación del seguro que para ser vendidos en una subasta. Nadie fue acusado del crimen.
Siddharth Kara da vida a estos repugnantes sucesos, así como a sus trascendentales repercusiones, en su impactante nuevo libro «El Zorg: Una historia de codicia y asesinato que inspiró la abolición de la esclavitud». Entre sus numerosas revelaciones —incluida una descripción de la Travesía del Atlántico tan vívida como el relato de la vida en las plantaciones en «James» de Percival Everett— destaca la cruda realidad de que los africanos eran vendidos como esclavos por otros africanos. Y no solo por unos pocos. Según los historiadores John Thornton y Linda Heywood, en su estudio sobre el comercio de esclavos a principios del siglo XVII, cerca del 90 % de los africanos negros vendidos como esclavos en la Norteamérica inglesa y holandesa durante ese período habían sido capturados previamente en la guerra por otros africanos negros. Los cautivos eran vendidos a comerciantes blancos a cambio de oro y armas, y luego arrojados a las fauces voraces de la economía de las plantaciones al otro lado del océano.
«El Zorg», fascinante por sí misma, llega en un momento interesante. La historia de la participación de personas negras en el comercio de esclavos a menudo se ha tratado como un tema tabú: inconveniente en el mejor de los casos y calumnia flagrante en el peor. Pero en los últimos años ha cobrado relevancia. Me alegró verla mencionada en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (aunque me hubiera gustado un análisis más profundo) y me fascinó comprobar que es un tema importante en la actual exposición de pinturas de Kerry James Marshall en la Real Academia de las Artes.
Kara describe cómo los esclavos a menudo eran capturados a cientos de kilómetros tierra adentro y obligados a caminar hasta la costa encadenados, tobillo con tobillo, en una caravana que podía incluir a más de cien almas desafortunadas. El viaje podía durar seis meses o más, y hasta un tercio de ellos moría en el camino, abandonados a su suerte al borde del sendero. Los cautivos eran vendidos por comerciantes hausa a comerciantes ashante, quienes a su vez los vendían a miembros de la tribu fante, quienes finalmente los vendían a los funcionarios blancos que administraban los castillos negreros en la costa. Allí eran encarcelados durante meses en las oscuras y fétidas mazmorras del castillo, esperando ser comprados por capitanes de barcos negreros. Desde allí, pasaban por la «puerta del no retorno» y terminaban en las bodegas de barcos como el Zorg.
Algunos de esos castillos de esclavos aún permanecen en pie. Mi familia y yo visitamos uno en 1987, en la isla de Gorée, en Senegal. Sostuvimos los grilletes que inmovilizaron a miles de personas inocentes. Contemplando el océano, intenté imaginar la sensación de estar hacinado en el barco más grande que probablemente hayas visto y ser arrastrado hacia un destino desconocido, porque nadie regresaba para contarlo.
Desde entonces, he leído todo lo que he podido sobre cómo eran estos castillos. El relato de Kara es el más accesible que he encontrado. Explica la estructura del castillo de Cape Coast, un ecosistema complejo que incluía administradores, soldados, artesanos, obreros, contables y un capellán blancos, además de un gran número de «esclavos del castillo» que vivían en una aldea aparte. Trabajaban por turnos y en distintos grados de servidumbre: algunos eran lugareños que recibían un salario; otros eran esclavos cedidos por los reyes locales. Al menos algunos acabaron posteriormente en las colonias.
Desde los castillos, los cautivos eran transportados en canoa hasta el barco negrero, sorteando olas terriblemente altas, otra tortura, y luego ingresados en la bodega. Incluso los diagramas que quizás hayas visto, que muestran la sección transversal de un barco negrero con cuerpos humanos apilados como leña, no reflejan el horror de la Travesía del Atlántico. Los esclavos eran encajados en lo que eran esencialmente estantes, de poco más de sesenta centímetros de altura. Cuando el barco se balanceaba, las tablas de madera contra las que estaban aprisionados podían arrancar grandes trozos de carne. El hedor de los muertos o agonizantes era casi insoportable. En el Zorg, una mujer dio a luz y fue arrojada por la borda con su bebé.
Como escribió el profesor de estudios afroamericanos Henry Louis Gates Jr., y como yo misma he experimentado, a menudo la gente se siente incómoda al saber que los africanos se vendían unos a otros para someterlos a ese infierno en vida. Una objeción común es que los africanos no tenían forma de saber las condiciones que sufrirían sus cautivos. Pero presenciaron cómo esos cautivos eran llevados casi a la muerte, vendidos como animales y confinados en las bodegas de los castillos de esclavos. Los traficantes de esclavos africanos tenían información más que suficiente para comprender la inmoralidad fundamental de la empresa. Si los blancos hubiéramos visto tan solo lo que vieron los africanos, no dudaríamos en juzgarlos como cómplices imperdonables del pecado.
Una de las lecciones de «The Zorg» es que la historia y las personas son complejas. La visión, últimamente popular, de la historia estadounidense (o occidental) como una mera persecución política, donde la blancura siempre es la opresora y las personas de color siempre las subalternas, es, en última instancia, una tentación infantil que nos exime de analizar los detalles y los matices. Los seres humanos de todas las razas se han comportado con frecuencia de forma cruel entre sí. Nuestra labor es combatir esa tendencia, no fingir que no existe. Y celebrar a quienes la superan, independientemente de su raza. El abolicionismo —un logro occidental y anglófono que Kara relata en el último capítulo— fue un ejemplo clave de ese esfuerzo, y «The Zorg» es una valiosa lección sobre lo que lo hizo tan importante.
Por cierto, una de las razones por las que estos castillos me han fascinado tanto es mi trabajo como lingüista. Estos lugares, escenario de tanta crueldad y muerte, fueron, según mis investigaciones , también la cuna de muchas lenguas criollas del Nuevo Mundo. El patois jamaicano, el gullah de Carolina del Sur, el criollo de Guyana y muchas otras se originaron allí. Los esclavos que trabajaban en el castillo encontraron maneras de comunicarse con los blancos que los habían comprado. Si posteriormente los esclavos del castillo eran enviados al otro lado del Atlántico, la lengua franca los acompañaba y se convertía en el idioma común de las personas esclavizadas que trabajaban en las plantaciones.
Los esclavos desaparecieron hace mucho tiempo, pero las lenguas que surgieron de ellas siguen muy vivas y apuntan a un origen específico en la costa de Ghana, en los castillos donde se comerciaba con esclavos. La historia está presente en prácticamente cada frase. Los esclavos provenían de una vasta extensión de la costa occidental africana, desde Senegal hasta Angola, pasando por Ghana, regiones donde las lenguas difieren tanto como el francés, el japonés y el árabe. Sin embargo, todas las variedades de patois caribeños comparten patrones gramaticales basados en las lenguas habladas en un mismo lugar: las zonas del actual Ghana donde se ubicaban los castillos de esclavos. Hay algo más que las une: todas utilizan variaciones de «unu», un pronombre de segunda persona del plural que solo se encuentra en el igbo, lengua hablada en Nigeria, en esa misma costa. (Aquí en América, los hablantes de gullah dicen «hunnuh»).
No tiene sentido que el mismo pronombre sea consistente en tres docenas de patois caribeños diferentes, creados por hablantes de una buena docena de idiomas, a menos que “unu” se haya incorporado a su ADN a través del criollo ancestral africano y luego se haya difundido por toda la región.
Un miembro de la tripulación del Zorg escribió en su diario que un esclavo suplicó que él y los demás preferían morir de hambre antes que ser arrojados por la borda. Hizo su súplica en inglés, idioma que Kara sugiere ingeniosamente que aprendió de lo que pudo oír mientras estaba encadenado en la bodega. Es una historia vívida, pero así no es como los humanos adquieren un idioma. Para mí, parece más probable que el hombre aprendiera algo de inglés mientras trabajaba como esclavo en el castillo.